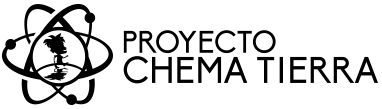Un análisis de estalagmitas revela una sequía durante el colapso maya Copiar al portapapeles
POR: Luis Moctezuma
14 agosto, 2025
Un grupo internacional de investigadores realizó un análisis de isótopos de oxígeno en estalagmitas al noroeste de Yucatán. Con ello obtuvieron datos sobre el volúmen de lluvias y temporadas húmedas entre los años 871 y 1021 de la era común.
Este periodo coincide con el fin del periodo clásico terminal de la civilización maya. Los resultados describen una sequía que duró 13 años y otras más que duraron al menos 3 años.
Una sequía durante el fin de una civilización prehispánica
Las estalagmitas son esas formaciones que nos recuerdan a un cono apuntando hacia el techo de una cueva. Están hechas de roca calcárea y se forman por el goteo de sus compañeras, las estalagmitas. El goteo del carbonato de calcio es lo que les da esa forma tan peculiar.
Esta es la primera vez que se obtienen datos aislados de las condiciones de lluvia para el análisis de las temporadas húmedas y secas durante el clásico terminal. Los eventos climáticos registrados en la estalagmita coinciden con el momento en que la sociedad maya clásica colapsaba.
Durante el clásico terminal las ciudades mayas ubicadas al sur quedaron abandonadas. Por otro lado, los poderes políticos y económicos se desplazaron hacia el norte. Así concluyó un periodo de esplendor para esta civilización.
Una de las explicaciones que se han dado para este cambio es la escasez de recursos. Los resultados del estudio publicado recientemente por la revista Science Advances indican periodos largos de sequía, lo que confirma que los pobladores de la región debieron pasar por momentos difíciles.
La estalagmita de donde se tomaron las muestras para el análisis se ubica en una caverna al norte de Yucatán. Los resultados indican que durante el periodo de estudio ocurrieron ocho sequías en temporada húmeda que duraron al menos tres años. La más prolongada alcanzó 13 años consecutivos.
Estos datos coinciden con eventos registrados en material arqueológico. Por ejemplo, la construcción de monumentos en las ciudades mayas del norte se detuvo varias veces durante este periodo de estrés climático. Un ejemplo de esto es Chichén Itzá.
El Doctor Daniel H. James, del Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Cambridge, recuerda en un comunicado que este periodo ha despertado fascinación durante siglos. Él dirigió la investigación que analizó la estalagmita.
“Ha habido múltiples teorías sobre lo que causó el colapso, como las rutas comerciales cambiantes, la guerra o una grave sequía, basadas en la evidencia arqueológica que los mayas dejaron atrás”, relata. Resalta que en las últimas décadas la combinación evidencia arqueológica y climática ha permitido comprender mejor lo que ocurrió.
Desde la década de los 90 del siglo pasado se comenzó a relacionar los cambios en la civilización maya con las alteraciones en el clima. La investigación de James y sus colaboradores ofrece detalles muy específicos sobre los periodos en que hubo anomalías climáticas.
El Doctor James señala las ventajas del tipo de estudio que realizó junto con su equipo. “Los sedimentos del lago son geniales cuando quieres ver el panorama general, pero las estalagmitas nos permiten acceder al detalle de grano fino que nos ha estado faltando”.
El análisis de isótopos permite conocer el promedio anual de lluvia. Así, es posible seguir de forma precisa el avance de las sequías que habrían determinado actividades básicas para la supervivencia como la cosecha.
Este nivel de precisión permite, por ejemplo, comparar los periodos de sequía con las inscripciones en vestigios arqueológicos. En Chichén Itzá se reconocen pausas en los registros durante estos periodos.
“Esto no significa necesariamente que los mayas abandonaran Chichén Itzá durante estos períodos de severa sequía, pero es probable que tuvieran cosas más inmediatas de las que preocuparse que construir monumentos, como si los cultivos en los que confiaban tendrían éxito o no”, explica el Doctor James.
La investigación se realizó con recursos de la National Geographic Society y Leverhulme Trust. Gracias a ella podemos ajustar mejor las piezas en el rompecabezas de un momento histórico que despierta la curiosidad de muchos varios siglos después.